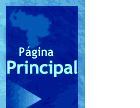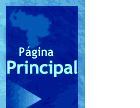La deuda pública es un fraude
Por JUAN RAMÓN RALLO
"El Estado permite a los rentistas realizar un uso del todo improductivo de su tiempo y de su dinero... sin por ello experimentar pérdidas".
Durante años se pensó que la deuda pública de aquellos países más responsables era un "activo libre de riesgo". A la hora de valorar cualquier inversión, el punto focal sobre el que se edificaba el resto de cálculos eran la rentabilidad de la deuda soberana: "Si la deuda pública a un año te proporciona un dos por ciento de rentabilidad sin asumir riesgo alguno, otras inversiones alternativas que sí son arriesgadas deberán rentarte mucho más para compensarte la posibilidad de quebranto". Era un razonamiento que sonaba bien, tal vez por la necesidad humana de encontrar creencias firmes a las que agarrarse incluso en momentos de tribulación. Pero lo cierto es que la deuda pública no fue jamás un activo libre de riesgo que nos blindara contra cualesquiera pérdidas de nuestro capital: Durante años se estuvo impagando parcialmente a través de la inflación y ahora, en algunas partes del planeta, vemos que también puede impagarse a través del repudio.
Acaso por ello, por vender algo que no es, ya cupiese calificarla de fraude. Pero no, cuando digo que la deuda pública es un fraude no me refiero principalmente a eso, sino al fraude en toda regla que constituye dentro del proceso de creación de riqueza. Me explico: Ya hemos visto en numerosas ocasiones que nuestro crecimiento económico no procede del consumo sino del ahorro y, precisamente por ello, los rentistas constituyen un engranaje indispensable dentro de la economía. Sin rentistas que proporcionen su tiempo en forma de capital para que otros empresarios con mejores ideas sean capaces de crear nuevos y mejores planes de negocio, viviríamos en una economía cuasi de subsistencia.
La remuneración al rentista, pues, está más que justificada aun cuando ese rentista no mueva ni un solo dedo para levantar el negocio: Simplemente por el hecho de esperar a que maduren las buenas ideas, simplemente por el hecho de enajenar parte de su tiempo vital a empresarios perspicaces, merece apropiarse de una parte de la producción futura que sin él no hubiese sido posible generar. Ahora bien, remarco lo de que el pago al rentista debe proceder de la producción futura que sin él no se hubiese podido crear: Si yo utilizo mi tiempo para labores improductivas, estaré perdiendo el tiempo, ergo no obtendré nada a cambio. De ahí que la tarea mínima que debe acometer el rentista es la de valorar las aptitudes del empresario o la viabilidad del proyecto a los que confía su capital: Si éstos no marchan bien, él no podrá cobrar.
En este sentido, la tarea del rentista tiene una dimensión social, en la medida en que opta por utilizar su tiempo en la generación de riqueza para los demás. Por eso, que acierte y gane dinero significará que los demás hemos salido ganando —utiliza su tiempo en proyectos que satisfacen las necesidades más urgentes de los consumidores— y que falle y lo pierda —dilapida su tiempo sin generar nada valioso a cambio— que nos ha proporcionado bienes mucho menos útiles de los que podría haber creado.
Hasta aquí todo correcto: Los intereses individuales y los colectivos van en sintonía. Pero, ¿qué sucede con la deuda pública? Pues que toda esta red de relaciones mutuamente provechosas salta por los aires. ¿Qué garantiza el repago de la deuda pública? ¿La generación de bienes futuros valiosos por parte de los proyectos en los que se invierte o simplemente la capacidad del Estado para recaudar impuestos a sus súbditos? Es evidente que lo segundo. Ningún rentista invertiría su capital en una empresa cuyo plan de negocios fuera cavar agujeros para volverlos a tapar; pero en cambio si se lo prestarían a un Estado que tuviese idéntico propósito. El Estado, pues, permite a los rentistas realizar un uso del todo improductivo de su tiempo y de su dinero... sin por ello experimentar pérdidas. Y cuidado, no estoy afirmando que el Estado no puede hacer nunca un uso productivo de los recursos que maneja; lo que sí digo es, primero, que el Estado no selecciona sus inversiones en función de la rentabilidad esperada de las mismas (básicamente porque no puede conocerla) y, segundo, que el repago de la deuda pública no depende del devenir de esas inversiones.
De este modo, todo el proceso económico de generación de riqueza se ve trastocado: El rentista puede aparcar o dilapidar su capital apropiándose de parte de la riqueza que sí genera el resto de la sociedad (vía los impuestos que percibe a través del Estado). Los incentivos son claramente perversos, especialmente para unos ahorradores que rentabilizan su capital de manera automática. En momentos de crisis, por ejemplo, todos desean prestarle su dinero a los Estados más solventes; no porque éstos vayan o puedan a hacer un uso sensato y productivo del mismo, sino porque esos Estados controlan economías pudientes a las que pueden ordeñar fiscalmente. La injusticia es manifiesta, pues los rentistas sin ideas ni proyectos salvaguardan sus patrimonios —e incluso obtienen jugosas rentabilidades— a costa de aquellos otros rentistas —y trabajadores y empresarios— que sí siguen contribuyendo a mantener la economía a flote. Una masiva subvención cruzada donde los intereses individuales dejan de converger con los intereses colectivos: Los inversores en deuda pública y los políticos manirrotos medran a costa de los contribuyentes presentes y futuros.
Con todo, tampoco se trata de considerar, ni mucho menos, enemigos de la humanidad a quienes se refugian de manera persistente en la deuda pública. Por un lado, porque la inmensa mayoría de los rentistas —entre los que se encuentran, por ejemplo, los pequeños ahorradores que poseen un plan de pensiones— desconocen las interioridades del problema y se limitan a responder a incentivos: "Si el Estado me pide prestado dinero y me lo devuelve con intereses, pues le presto". Por otro, porque no me cabe duda de que el rentista conservador y adverso al riesgo (el tipo de rentista que hoy compra deuda pública) ha sido el gran perjudicado —con mucha diferencia— de todo el intervencionismo monetario desplegado en el Siglo XX por los Estados: No sólo perdió, con el abandono del patrón oro, el que había sido el depósito de valor seguro y confiable por excelencia, sino que, para más inri y como decíamos al principio, buena parte de sus adquisiciones de deuda pública "segura y libre de riesgo" se han visto impagadas por la vía inflacionaria durante los últimos 100 años (el rentista ha recuperado un principal mucho más devaluado del que prestó).
Más bien de lo que se trata es de cambiar el chip y de darse cuenta de que la organización económica actual, en la que los billonarios volúmenes de deuda pública son el activo predilecto de bancos, aseguradoras, fondos de pensiones y fondos de inversión, da lugar a unas enormes distorsiones no sólo en el lado financiero de la economía, sino también en el lado productivo: El Estado se convierte en el garante de unos fondos que dilapida y que sólo es capaz de amortizar consumiendo el capital correctamente invertido de otros ciudadanos. Lo que necesitamos es un sistema económico con activos absolutamente seguros pero nada rentables (el oro) y luego todo un conjunto de proyectos empresariales con distintos perfiles de duración y de riesgo en los que, vía bonos, acciones u otros instrumentos, los rentistas puedan inmovilizar su capital... asumiendo la posibilidad de no recuperarlo. Los rentistas sólo deberían obtener ganancias por participar en el proceso social de creación de riqueza, pero jamás por situarse al margen del mismo o, incluso, por obstaculizarlo.
Cortesía de www.libremercado.com. Publicado: 22-AGO-2012.
Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, es doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en el Centro de Estudios ISEAD, en España.